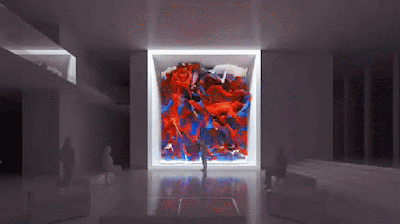El encuentro ocurrió frente a un edificio abandonado. Previa cita, un poema de Trilce de César Vallejo había sido enviado por correo, a modo de mensaje subliminal. “Cuándo vendrá a cargar este sábado de harapos, esta horrible sutura del placer que nos engendra sin querer”. Esas líneas resonaron en el imaginario profano, a medida que corría el tiempo y la incertidumbre sobre la iniciación crecía. Tan pronto llegó un compañero y una compañera, reunidos bajo la sombra de aquella construcción antigua, todo desembocó en una estimulante charla sobre las energías interiores y las energías del universo. En cierta medida, concordamos en que las vibraciones mentales podían influir en el tejido de nuestra realidad, lo cual incrementaba la posibilidad de una experiencia fantástica. Pensé, de inmediato, en El retorno de los brujos de Louis Pauwels y Jacques Bergier, libro que versaba sobre el realismo fantástico, la ventana abierta de la historia hacia el mundo mágico, que persistimos en ignorar, refugiados en un racionalismo demasiado estrecho. Fue, en ese momento, que, sin previo aviso, nos cubrieron la vista, yéndose todo a negro, y nos guiaron hacia rumbo desconocido. La sensación fue la de estar siendo asaltado, incluso reconociendo que se trataría de un aprendizaje a prueba de luz y de fuego. Al ser trasladados a bordo, lo único que podía percibir era el bullicio de la calle y la agitada respiración de mis compañeros de viaje. Había que confiar ciegamente en el destino del día. Seguimos así, custodiados en todo momento por nuestros guías, hasta dar con lo que parecía una gran escalera, una escalera que nos llevaría hacia la elevación o hacia la separación de aquel mundo que creíamos el único, pero que en verdad solo se trataba del afuera de este otro espacio, todavía incierto, aunque cada vez más imponente por solemne. No había manera de retroceder. La mente menor, asustada, impelía a desandar los pasos, defendiéndose de lo extraño, pero, en esa instancia, sabíamos que lo extraño era la materia de lo fantástico, y lo fantástico adquiría, de a poco, el carácter ritual de la desintegración.
Ojos cerrados, la vista obligaba a volcarse hacia dentro de uno mismo, a la vez que el espacio se volvía más y más intenso, introspectivo. Se sentía una multitud de custodios del lugar, seguramente presenciando el ingreso de los huéspedes e invocando nuestra presencia a tan cara e íntima dimensión. Se sentían en movimiento, yendo y viniendo hacia ambos lados, como en un continuo flujo de cadencia. Mientras tanto, entregado a la situación, fui meditando sobre cada uno de mis pasos, tratando de no perder la calma ni el aliento. La vista a oscuras le permitía a la mente divagar y revolcarse cual pájaro enjaulado en la noche. No encontraba forma de volar que plegándose sobre sí misma. De modo que la experiencia fue cobrando un cariz más profundo, hasta el punto de expandirse un verdadero abismo entre lo de afuera y lo de adentro. El límite entre ambos se difuminaba, al punto que pasó a dominar el adentro. Nos fueron encaminando mientras nos desvestían, dejándonos semi desvestidos y con algunos accesorios extraños. Lentamente, como en una procesión misteriosa, nos llevaron hasta unos cuartos. No sabíamos qué había exactamente allí, y el espacio apenas se hacía palpable por los sentidos, por lo que la mente egoísta comenzó, de manera automática, a configurar múltiples escenarios, múltiples materialidades a partir de la oscuridad. Algunos minutos después de sentarnos, fuimos acomodados frente a una especie de altar. Retiraron nuestros metales. Cuando ya estábamos listos, se dirigieron a nosotros y profirieron un discurso cuyo contenido apuntaba a conocer, por fin, la verdadera naturaleza y motivación del rito. La voz lo inundaba todo. Nuestros oídos aún profanos solo podían asimilar dichas palabras en modo trance, con tal de seguir sus dictámenes, en total consonancia con nuestra posición. Nos instaban a descubrir, por un momento, nuestros ojos para poder ver. Nos encontramos en una suerte de cámara secreta, un verdadero confesionario frente al cual teníamos una declaración de principios y un testamento, el cual debíamos transcribir al pie de la letra y luego responder con compromiso. Entre cada visita de los custodios, mediaba un tiempo indeterminado, el suficiente para volcarse hacia la estoica contemplación del sitio y la reflexión silente sobre el proceso. La idea del Absoluto y la presencia del Creador cobraban fuerza en ese pequeño reducto, porque la interpelación recaía sobre uno mismo. La muerte era parte del proceso. Ahí supe que mi antigua vida tenía que ser dejada atrás, en un sentido sutil. Así lo avizoraba el imaginario mortal, el ingente desapego y el constante devenir asociado a la vivencia.
Una vez jurada la palabra y el espíritu sobre la Orden, nos llevaron lentamente hacia un pasillo que parecía interminable, y sobre el cual uno parecía equilibrarse ante un vacío insondable, solo reconocible por la presencia de los custodios que, en todo momento, procuraban la sacralidad de la ceremonia. Así, luego de pasar unas cuantas pruebas, imaginé que entraba por un pequeño túnel, al hacernos avanzar a rastras. De verdad, la sensación era la de ingresar a un mundo alterno, iniciático, ajeno a lo exterior. Los guardianes de las puertas consentían el ingreso de cada uno de estos profanos, dispuestos a cruzar el portal y formar parte de este otro universo. Para eso había que morir de manera simbólica. La primera prueba consistía en cruzar a través de un terreno de sugestión peligrosa, repleto de ruido y caos. Conforme avanzaba, los guardianes me guiaban de vuelta hacia mi puesto. Me sentía observado, al igual que mis compañeros, presentía a los custodios en la sala. Sin embargo, estaba tan enfrascado en mi ensimismamiento que la oscuridad pasó a formar parte del rito y me proyecté en ella. Las reflexiones exigidas por los maestros de ceremonia invitaban a repensar en profundidad nuestra desconexión con nuestra vida pasada y nuestra nueva comunión con este otro sendero. Al fin, las pruebas, con toda su tragedia y dramatismo, exigían de nosotros una catarsis y también un arrojo de voluntad. En la voluntad se encontraba toda nuestra ley y nuestro sacrificio para con la hermandad que allí estaba a punto de acogernos. El olvido, la memoria, el fuego y la sangre formaron parte del proceso de disolución y reintegración. Abiertos los ojos, el emplazamiento sobre nuestra palabra y nuestro juramento volvía a hacerse patente. Ese era el misterio que había que resguardar. La perdurable comunión de uno mismo, la propia voluntad en búsqueda trascendente con el principio divino.
Abierta la mirada, abierto el nuevo mundo, la comunidad nos daba la bienvenida y el rito estaba por completarse. Ahora, los que observábamos éramos nosotros, y la oscuridad se había vuelto consciencia. Se volvió al mito. A la travesía del sacrificio. Volvía la carga poética de Trilce, resonando sobre el imaginario y rimando con la energía del ritual: “Cuándo vendrá a cargar este sábado de harapos, esta horrible sutura del placer que nos engendra sin querer”. Algo fue engendrado en el instante en que todo dio la luz: una nueva palabra, un nuevo sendero, también otra fuerza, otra posible realidad. Porque, como decía el poeta Paul Eluard: “Hay otros mundos, pero están en este.” La energía sublime se había manifestado en todos y cada uno. La vida y la muerte habían danzado en el abismo del absoluto. Ahora, sencillamente, conjuran el gesto, el amor, la gnosis.